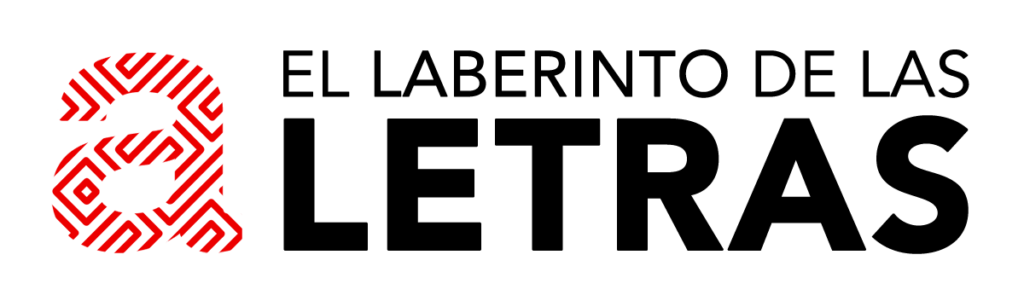La psicóloga me sugiere escribir una carta
y dejarla acompañando las raíces de un buen árbol.
Pero… ¿por qué enterrar las palabras?
¿Como si fueran algo que debe olvidarse,
como si fueran culpa,
o un objeto vencido que ya no sirve?
Yo no quiero esconder lo que nace de mi alma.
No quiero que mis versos se pudran bajo tierra
como algo que estorba.
Prefiero soltarlos al viento.
Que se los lleven los pájaros,
que con ellos formen sus nidos,
que nazcan críos con versos en las alas,
que lo griten los vientos,
que lo cante la lluvia sobre los techos de quienes aún buscan consuelo.
Que mis palabras lleguen a las profundidades del mar,
al inaccesible cielo,
y que con ternura y cuidado reposen en las manos de mi Madre.
Sí, que lleguen a ti,
a tu regazo eterno,
ese lugar donde nada duele,
donde la vida es tibia y el alma no se quiebra.
Que te acaricien como yo no pude,
que te abracen con la fuerza de todo lo que no supe decirte a tiempo.
Que las leas, Mamá,
como antes leías mis ojos,
como entendías mi tristeza sin que dijera palabra.
Que sonrías.
Con esa sonrisa tuya que calmaba los huracanes,
que me hacía sentir que no estaba rota,
que todo iba a estar bien.
Porque no hay amor más grande que el tuyo,
y esta hija que escribe no ha dejado de buscarte,
no ha dejado de amarte,
ni siquiera en los días donde el mundo es demasiado
y el silencio pesa como un luto repetido.
Mis palabras no son entierro.
Son vuelo.
Y si alguna vez deben caer,
que lo hagan en tu pecho,
Madre,
ese lugar sagrado donde lo extraviado se reconoce,
donde los pedazos rotos de mi alma
vuelven a juntarse,
como si supieran —sin decirlo—
que solo ahí,
en ti,
tienen permiso de ser completos.